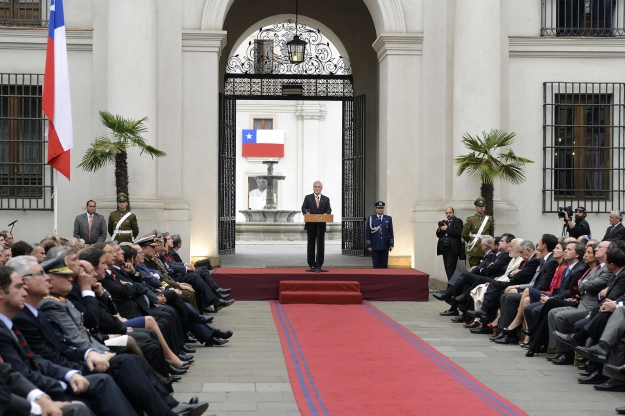Chile es, comparado con el resto de Latinoamérica y aún con la mayoría de las naciones de Europa, un país que ha gozado de una larga y admirable tradición de estabilidad democrática y vigencia de su Estado de Derecho. En los últimos 180 años hemos sido regidos por sólo tres constituciones políticas y la gran mayoría de nuestros gobernantes han ejercido sus funciones y traspasado el poder conforme a las reglas y en las oportunidades previstas por ellas.
Sin embargo, nuestro historial político dista mucho de ser perfecto. Junto a largos períodos de luces, han existido también oscuros momentos de sombras que invariablemente impusieron sobre sus coetáneos una pesada carga de desencuentros, violencia y abusos. En este contexto, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representa otro hecho triste y doloroso para Chile, cuyas causas y consecuencias todavía hoy dividen a una parte de mis compatriotas.
Ese día nuestra democracia se quebró. Pero su fractura en ningún caso fue intempestiva ni súbita. Fue, más bien, el desenlace previsible, aunque no inevitable, de una larga y penosa agonía de los valores republicanos, de una polarización extrema en los espíritus de nuestros dirigentes y del resquebrajamiento progresivo de nuestro Estado de Derecho.
En efecto, ya a principios de la década del sesenta se advierte cómo, poco a poco, la sensatez que por largos momentos había caracterizado a la política chilena comenzó a ceder su lugar a las pasiones desbordadas y proyectos excluyentes; el respeto, a la intolerancia y el diálogo republicano, a la violencia verbal y aun física. El resultado fueron tres décadas de odios, divisiones y sufrimiento para millones de chilenos.
Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad de lo ocurrido a partir de 1973 recae en quienes cometieron u ordenaron a otros cometer delitos de lesa humanidad. Esta postura es correcta tratándose de la responsabilidad penal, pero claramente parcial e insuficiente para formarse una opinión acabada de lo que ocurrió. Porque junto a la responsabilidad penal existen otras de carácter político o histórico, que si bien conllevan una carga de reproche moral menor, no por ello son menos concretas.
En mi opinión, esta responsabilidad histórica o política recae, en primer lugar, en quienes previamente promovieron el odio y proclamaron a la violencia armada como un método legítimo de acción política; aquellos que sembraron vientos predicando el desprecio hacia nuestra democracia y pretendieron imponer al país un programa revolucionario votado por sólo un tercio de los ciudadanos. Se trata de una situación equivalente a la descrita magistralmente por Victor Hugo en uno de sus poemas, en que la cabeza cortada de Luis XVI reprocha a los reyes de Francia que lo antecedieron haber construido el sistema que terminaría por degollarlo.
Pero esta responsabilidad también alcanza a quienes, con posterioridad al golpe, y atendidos sus cargos, investiduras o influencia, pudieron haber evitado la ocurrencia de graves abusos a los derechos humanos y no lo hicieron, ya sea porque accedieron a subordinar los principios a sus intereses o porque sucumbieron frente al temor.
Pienso, por ejemplo, en aquellos jueces que abdicaron de sus funciones jurisdiccionales y en algunos medios y periodistas que ocultaron, distorsionaron o se prestaron para la manipulación de la verdad. En fin, la responsabilidad de lo ocurrido recae también en aquellos que aplaudieron o mantuvieron un silencio impávido frente a los crímenes y desvaríos de unos u otros, y en quienes, aun reprobando todo ello, pudimos haber hecho algo más para evitarlos.
Pero así como debemos ver más atrás de 1973, también debemos mirar más adelante del 2013. Porque no podemos dejar que el pasado secuestre el futuro de Chile. No podemos permitir que el odio de nuestros abuelos envenene el corazón de nuestros nietos. Y para ello necesitamos preguntarnos qué lecciones podemos recoger para evitar que estos dolorosos hechos vuelvan a repetirse en el futuro.
La primera es admitir, sin reservas de ninguna naturaleza, que aún en situaciones extremas, incluidas la guerra externa o interna, existen normas morales y jurídicas que deben ser respetadas por todos, combatientes y no combatientes, civiles y militares, jefes y subordinados. Y que, en consecuencia, fenómenos como la tortura, el terrorismo, el asesinato por razones políticas o la desaparición forzada de personas nunca pueden ser justificados sin caer en un grave e inaceptable vacío moral. En otras palabras, no existe estado de excepción, ni revolución alguna, cualquiera sea su orientación, que justifique el grado de violencia y abusos a los derechos humanos que conocimos en Chile en esos años.
La segunda es que la democracia, la paz y la amistad cívica son todos valores mucho más frágiles de lo que solemos creer, por lo que jamás podemos ni debemos darlos por garantizados. Son, en cierto sentido, como un árbol que requiere ser regado cada día para evitar que se marchite y termine por secarse. Y ese cuidado ha de darse no solo en los actos, sino también en las palabras, en los gestos y en las formas.
Y la tercera lección es que existe una relación muy estrecha entre la calidad de la democracia, el progreso económico y la justicia social, pues se retroalimentan y potencian recíprocamente, al punto que el deterioro en cualquiera de ellas, tarde o temprano, termina por impactar negativamente a las demás.
Pero así como podemos sacar lecciones de nuestros errores, también debemos aprender de nuestros aciertos, que han sido muchos y muy notables. Porque tal como el proceso que llevó al quiebre institucional de 1973 representó el fracaso de una generación, la transición que nos permitió recuperar y consolidar nuestra democracia y amistad cívica significó el éxito de otra. En efecto, normalmente el paso desde un gobierno autoritario a otro democrático se hace en un ambiente de agitación, con caos político, crisis económica y violencia social. No fue el caso de Chile, que tuvo la sabiduría para realizar una transición pacífica y ejemplar, que hoy nos llena de orgullo y nos tiene a las puertas del desarrollo.
En suma, el pasado ya está escrito. Podemos discutirlo, interpretarlo y, por cierto, recordarlo. Pero no tenemos derecho a permanecer prisioneros de él. Porque cuando el presente se queda anclado en el pasado, el único que pierde es el futuro. Por lo demás, tres de cada cuatro compatriotas de hoy eran menores de edad o ni siquiera habían nacido en 1973. Y si bien ellos tienen el deber de conocer nuestra historia, no tienen por qué cargar con las culpas y fracasos de las generaciones que los antecedieron. El desafío, entonces, no es olvidar lo sucedido, sino releerlo con una disposición nueva, positiva, cargada de esperanza, buscando aprender de las experiencias sufridas para que nunca más se repitan en el futuro.